Hace poco abrió los ojos el observatorio Vera Rubin, ubicado en el Cerro Pachón, a exactamente 2647 metros de altura sobre el desierto de Atacama, Chile. Posee la cámara fotográfica más grande del mundo y, con el objetivo de captar lo que acontece en el universo, toma una imagen cada 30 segundos. Presentado al mundo hace apenas unos días, se estima que en tan solo 10 horas de observación, identificó más de 2 mil asteroides que previamente no habían sido detectados en el sistema solar. El dato es elocuente porque, al menos en teoría, podría batir un récord y quintuplicar el total de descubrimientos que se hicieron en los últimos dos siglos. La promesa es aún mayor: en una década, gracias a sus aptitudes técnicas, estará en condiciones de captar el equivalente a todas las imágenes recolectadas por todos los telescopios en la historia de la astronomía. En resumen: realizará el censo más completo hecho hasta el momento.
En el medio del desierto de Atacama, donde los cielos son más prístinos que en casi cualquier otro lugar de la Tierra, se instaló el Vera Rubín. Un coloso de la astronomía que promete hacer historia. Posee un espejo de 8,4 metros de diámetro, y una cámara del tamaño de una camioneta y una resolución de 3200 megapíxeles. Su diseño, construcción y puesta a punto demoró 20 años y tendrá una vida útil de 10, que deberán aprovecharse al máximo ya que permitirá ver con mayor claridad qué hay más allá de Neptuno.
En el sitio oficial indican que ya captaron nueve objetos más allá de este planeta, y contagian esperanza: al final del camino, prometen entregar “la mayor película cósmica jamás vista”. Como captará tanta información, el observatorio está dotado de un sistema de procesamiento de datos sin precedentes. Ahora bien, ¿qué se puede lograr con todo esto? ¿Cuál es el aporte científico detrás de tantas frases espectaculares?
Revelar enigmas eternos
El Vera Rubin demandó una inversión de 600 millones de dólares. Dinero que valdrá la pena en tanto y en cuanto la tecnología entregue nuevas respuestas sobre enigmas que acompañan a la humanidad desde hace cientos de años. Por ejemplo, servirá para comprender de manera más acabada cómo se formó la estructura de la Vía Láctea; ayudará a estudiar de qué manera evolucionan los diferentes tipos de galaxias; así como también proveerá más pistas para conocer sobre energía y materia oscura. Con su potencia, complementará el trabajo de otros telescopios emblemáticos como el James Webb.
Apenas unas horas de funcionamiento y todo el andamiaje de instrumentos perfectamente calibrados arrojó imágenes preciosas. Una que circuló mucho por estos días fue la que corresponde al Cúmulo de Virgo, un agrupamiento de galaxias que se ubica a una distancia de 65 millones de años luz. También se difundieron imágenes de un “enjambre de nuevos asteroides”; el “ritmo en las estrellas”, para identificar destellos, pulsos y explosiones de luz; y nebulosas coloridas con un detalle digno de destacar.
Facundo Rodríguez es científico del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (IATE) del Conicet y es uno de los miles de investigadores que se embarcan en este proyecto. En diálogo con Página 12, detalla: “Lo que hace que el Vera Rubin sea tan importante a nivel global es que, debido a las mejoras tecnológicas que posee, puede mapear el cielo durante los próximos diez años, con la posibilidad de estudiar diversas escalas. Brindará información sobre asteroides, estrellas variables, supernovas y el universo en general”. Y continúa: “Con mucha precisión y a partir de imágenes muy buenas, permitirá conocer en detalle todos los fenómenos variables, así como hacer estudios del universo a gran escala y materia oscura”.
Las contribuciones podrían ser un punto de inflexión para la ciencia, porque gracias a los mapeos constantes que la tecnología realice, se podrá “revisar lo que ya se conocía, plantear nuevas hipótesis y posibilitar una gran cantidad de trabajos y avances”. Sin embargo, el astrónomo advierte: “Una cosa es hacer una mirada rápida y comunicar muchos hallazgos, y otra muy diferente es chequear que todo lo que a priori se ve, luego efectivamente es lo que se cree que es”.
El aporte argentino
Del proyecto participan 1500 científicos de 30 países. Entre ellos, hay un equipo argentino conformado por investigadores e investigadoras de las Universidades Nacionales de San Juan, La Plata, San Martín, Hurlingham, Buenos Aires y Córdoba. “Argentina entra al proyecto ‘en concepto de especies’, esto quiere decir que no aporta económicamente, sino que aporta el trabajo de sus científicos. Hay dos personas del IATE, que colaboran en el desarrollo del software del telescopio, y están en contacto permanente con la gente de Chile. Eso brindó la posibilidad de que la chance de participar se abriera a científicos de todo el país”, describe.
Rodríguez se desempeña en un área de trabajo vinculada al estudio a gran escala del universo, es decir, investiga cómo se distribuye la materia en general. En concreto, se especializa en el examen de las galaxias y los halos de materia oscura que estas habitan. “Se supone que las galaxias evolucionan y se forman al interior de halos de materia oscura. Según la masa del halo, se estima el número de las galaxias que habrá adentro”, explica. Después sigue con el detalle: “En particular, estamos desarrollando una técnica basada en simulaciones para poder usar la información que brindará el Vera Rubin, con el objetivo de poder estimar justamente las galaxias y conocer sus propiedades”.
Carolina Villalón y Marco Rocchietti son los dos miembros del Personal de Apoyo del IATE que realizan el trabajo de desarrollo de software para Vera Rubín, bajo la coordinación del investigador Dante Paz. Además, la coordinación general del grupo argentino que participa está a cargo del investigador Mariano Domínguez Romero.
Un homenaje que llega tarde
El observatorio fue bautizado Vera Rubin en homenaje a la científica que descubrió la materia oscura en el universo. Fue una pionera en la astronomía y, aunque sonó muchas veces como candidata al Nobel de Física, jamás se lo entregaron. Quizás, porque como suele suceder en el campo científico, las mujeres son menos reconocidas que sus pares varones.
Rubin falleció en 2017, a los 88 años, y tuvo aportes sustanciales en el campo. Por ejemplo, reportó que las estrellas se mueven con mayor velocidad en el borde de las galaxias. Esto le permitió, en última instancia, afirmar que existía algo denominado materia oscura, es decir, masa y energía no identificadas. En el presente, se estima que la cantidad de esta materia es cinco veces mayor a la ordinaria, y que tiene efectos sobre los cuerpos del universo; tanto que su existencia devuelve el sentido a las leyes de la física.
Las contribuciones de Rubin sirvieron para desplazar las fronteras de la astronomía, esa ciencia de tiempos y espacios grandiosos, que enseña a cada paso que la historia de la humanidad apenas es un suspiro si se la compara con la inmensidad del cosmos.
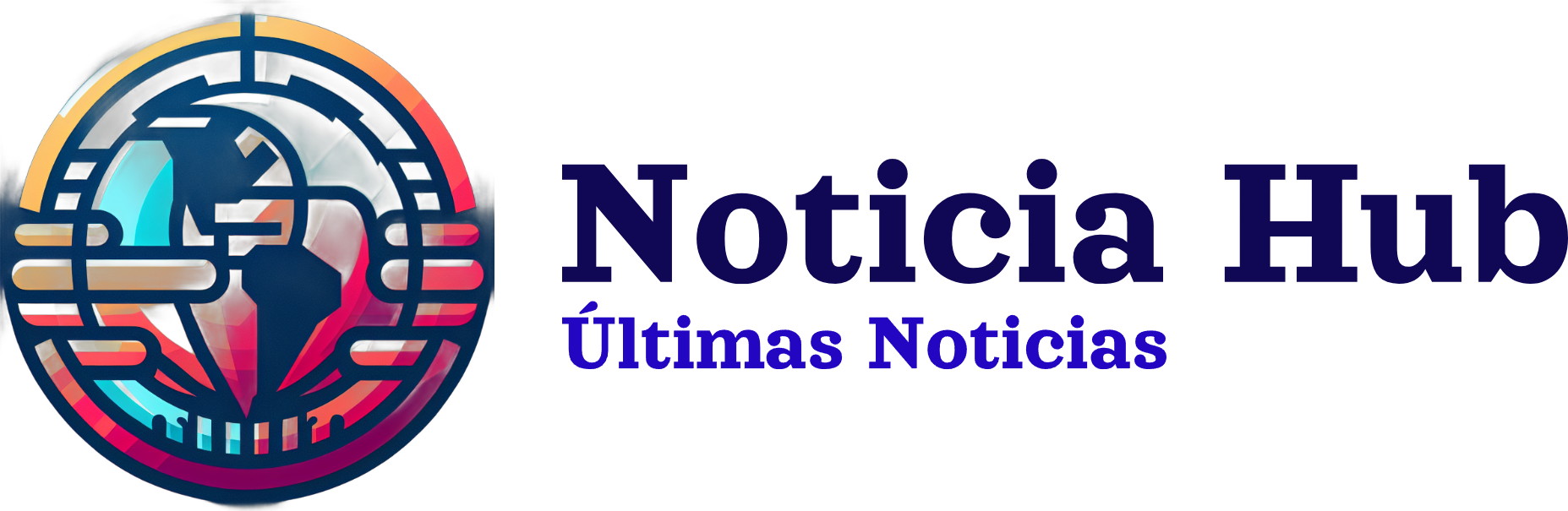






 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (AR) ·
Spanish (AR) ·