ARTICLE AD BOX
El nuevo documental de Alejandro Fernández Mouján y Hernán Khourian, Dejar Romero, enfoca en la vida del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos "Dr. Alejandro Korn", de Melchor Romero, pero más precisamente en el mundo cotidiano de los usuarios de salud mental y en el trabajo minucioso y ejemplar del Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR). El "Melchor Romero" -como se lo conoce popularmente- sigue un proceso de desmanicomialización, de acuerdo a lo que reglamenta la Ley de Salud Mental 26.657, que entró en vigencia en 2010 y, entre otros temas, promueve el cierre de los manicomios. En el film se observa un gran trabajo de construcción de casas en el predio para que puedan ser habitadas por los pacientes y que tiene el objetivo de saltar simbólicamente el muro del encierro y que aquellas personas que estuvieron allí internadas puedan tener una vida más libre y reinsertarse socialmente, sin que eso implique descuidar los tratamientos. Dejar Romero se estrena este domingo 6 a las 18 en el Malba y podrá verse los domingos de abril en ese horario.
"La idea de la película surgió a fines de 2018 a partir de una convocatoria de la gente del Romero. Habían visto mi película Damiana Kryygi y me propusieron a mí y después a Hernán (que había filmado hacía unos años algunas escenas en Romero) trabajar en la recuperación de archivos del hospital. En la película aparece el momento en que se abre el depósito de archivos a principios del 2019. A partir de esa primera invitación que nos hicieron, nos pusimos a trabajar en ese tema. En la época en que empezamos a trabajar, también empezó a aparecer lo que ellos están llevando adelante que es el proceso de desmanicomialización, que era lo más importante que estaba pasando en ese momento en el hospital", cuenta Fernández Mouján.
Vale recordar que el Melchor Romero se fundó en 1884 y esos archivos que menciona el documentalista muestran la manipulación que se hacía, en algunos casos, con las cartas de los pacientes a sus familias, que no llegaban a destino: a veces, la lectura de sus escritos era utilizada para tener información de primera mano de los pacientes, por ejemplo, para saber el grado de adaptación a los psicofármacos. Pero también esos archivos permiten dar cuenta de las torturas a las que fueron sometidas algunas personas dentro de la institución que, supuestamente, eran internadas para curarse de su padecimiento psíquico o mejorar su sufrimiento mental.
"Fue importante ese inicio porque el hospital se fundó en 1884 y contemplábamos que había 140 años de historia para contar fragmentariamente. Y lo que se ve en documental es eso: fragmentariamente empezamos a mostrar a partir de cartas que nunca salieron del hospital, a partir de fotos que estaban en las historias clínicas que en todo un período se hizo (fotos de perfil y de frente) que eran como un 'prontuario' que estaba anexado a esa historia clínica, donde también hay detalles del tipo de tratamiento en la práctica manicomial. Y, en ese sentido, empezamos a descubrir esos detalles y, a través de los trabajadores, no sólo preservar, custodiar y organizar ese archivo, sino también darle un valor que tiene que ver con esa narrativa del pasado al presente", explica Khourian.
-Justamente el documental recupera ese valioso archivo histórico formado por historias clínicas, fotografías, cartas no enviadas y denuncias. ¿Esa fue la prueba de las torturas que recibieron algunos pacientes?
Alejandro Fernández Mouján: -Sí, ahí está documentado el maltrato, el encierro, las consecuencias que tiene la medicalización fuerte que había, algunos procesos bastante violentos que se daban como tratamientos. Desde que se fundó el hospital hasta ese momento, pasaron por distintos momentos: hubo duchas de agua caliente, duchas de agua fría, el shock, los shocks eléctricos, las distintas inyecciones y medicamentos que se probaban en sus cuerpos. Eso era parte de la práctica violenta que se daba en el Romero, y que se dio a lo largo de los años. De hecho, te podemos decir que, desde ese momento hasta que empezó el proceso de desmanicomialización, la mayoría de la gente que salía, salía muerta. Y a partir de este proceso hoy eso se ha revertido y es más la gente que sale viva, que se externa, que la que muere dentro del hospital.
-¿Y uno de los ejes fue la idea de recalcar esa enorme labor que hace el movimiento de desmanicomialización del Romero?
Hernán Khourian: -Es esta idea de contar de manera paralela, por un lado, la recuperación y el relato de esa memoria abierta, que es el archivo, y por otro lado, el presente a partir de este proceso de desmanicomialización, haciendo un seguimiento en la relación incluso afectiva entre les trabajadores y les usuaries, como dice la Ley de Salud Mental actual. Y en ese proceso de externación, todo lo que sucede entremedio, hasta llegar a esas nuevas casas, esas nuevas vidas. Lo que se ve en el predio son las casas que se construyeron y se siguen construyendo para esa externación.
-¿Cómo fue el trabajo para mostrar a los pacientes pero sin vulnerar su intimidad?
A. F. M.: -El trabajo fue de muchísimo cuidado. Trabajamos junto con el MDR y con el movimiento de desmanicomialización, o sea que hubo siempre mucho cuidado, siempre se preguntó antes de filmar si estaban dispuestos; los que querían participar, participaban, y los que no querían participar, si no querían, no participaban. Ese proceso fue muy interesante porque ahí se empezaron a discutir muchas cosas y poner un poco los límites que implica trabajar en un lugar de tanto riesgo, donde lo que uno registra tanto en el antes de poner la cámara en un lugar o en una situación, como la discusión posterior (hubo varias reuniones con el MDR para poner en cuestión algunas situaciones y ver cómo se enfrentaban) nos fue poniendo un poco en el lugar. Siempre estuvo la intención de no estigmatizar, tampoco poner una mirada como que vaya por el lado de escarbar ni buscar el morbo de esas situaciones que, a veces, son muy terribles. Y uno ha visto imágenes muy terribles de los manicomios.
H. K.: -Estaban claros algunos límites que aparecían. Imagínate que, en el transcurso de tantos años, de tantas horas, con algunas situaciones filmadas a dos cámaras, había una mirada para contemplar que tenía que ver con dónde estaba el punto de vista para captar cuidando estas cuestiones. Y sin dejar de ser algo verdaderamente íntimo cada situación, y sin perder esa idea de descubrimiento que todo cine real tiene, esas eran las claves de tratar de tener una mirada particular para cada situación, encontrar ese punto de vista a partir de una relación que uno encuentra en el tiempo en este lugar, en particular, y esquivando algunos lugares comunes, que suelen verse en este tipo de documentales.
-El documental no se mete con el sufrimiento psíquico de los pacientes, sino que rescata las potencialidades que tienen, que van desde crear una canción rapeada hasta ponerse a bailar en grupo una chacarera. La idea de esto es mostrar la subjetividad en ellos, que no son objetos, y que, a veces, en el manicomio esa subjetividad se ve anulada o adormecida, y en cambio es distinto cuando se estimula, ¿no?
A. F. M.: -Sí, totalmente. El tema que decís es central para nosotros en cuanto a dónde ubicarnos, desde dónde mirar, cómo rescatar esa situación y esa posibilidad de integración de los usuarios/pacientes a una mirada mucho más humana y mucho más integradora y no a la mirada que los cosifica o que los anula. Estas situaciones de discriminación, de cosificación, de aislamiento se dan desde parte de la sociedad, pero también se dan desde parte de las familias, a veces. El manicomio empieza a funcionar como un depósito de alguien a quien no queremos ver, a quien no sabemos cómo manejar, cómo integrar en nuestras vidas y, entonces, lo más fácil es directamente depositarlos ahí y, de alguna manera, en muchos de los casos olvidarse de que están ahí.
H. K.: -En relación a esto que decís, me apareció la idea de juego que está en muchas líneas que atraviesan el documental, pero en particular muchos talleres que no entraron que se proponen desde el MDR: taller de género y de distintos oficios, por ejemplo. En particular, en el documental hicimos unos talleres ligados a establecer otro tipo de relación, no solamente con el espacio, con el tema, sino con las personas que íbamos conociendo que estaban ahí tanto tiempo. Y está esta idea de juego, que un poco se plantea en el comienzo con el juego del eclipse y también la idea de poder relacionarse desde ese lugar, el lugar del encuentro. Establece otra dinámica y otra afectividad.

-Por otro lado, es un documental luminoso, a pesar del tema, porque en cierto sentido no queda expuesto lo que los usuarios no pueden hacer, sino lo que son capaces de generar. No enfocan en las raíces del deterioro, sino en la posibilidad de hacer algo con ese sufrimiento.
A. F. M.: -Es un poco eso: lo que puede ser un proceso de desmanicomialización, que justamente es reintegrar a las personas a una vida en sociedad, una vida en común, a recuperar lazos que, por ahí, estaban perdidos.
H. K.: -Había ciertas preguntas que, como cineastas, teníamos, y que tienen que ver con esa idea de encierro y cómo mostrar lo contrario o cómo mostrar una apertura, una relación con esa nueva vida. Es interesante todo lo que trabajamos para poder capturar eso, para poder estar atentos, para poder estar vinculándose desde otro lugar y desde otros criterios, que tienen que ver con esa apertura de todos los lados. Y esa luminosidad tiene que ver con darle lugar a las preguntas, pero también a la emotividad. La propuesta une lazos emocionales en el trayecto del documental.
A. F. M.: -Por un lado, en un momento surge la idea de cómo enfrentar esa imagen que encontramos, esa imagen de archivo que los hace casi como si fueran prontuarios, esas historias clínicas con fotos de frente y perfil. Y nos planteamos cómo contraponer esa imagen con otra imagen fotográfica totalmente distinta. Entonces, se nos ocurrió generar un taller de fotografía que hicimos con Sofía Bensadon, una fotógrafa y que principalmente dirigieron ella y Hernán para romper un poco eso. Se ven las fotografías que se tomaron en ese taller y que se tomaron después, tratando de oponer, de hacer como una contrafotografía que tenga otro sentido totalmente distinto, que es mucho más esperanzador que esa fotografía que los convierte casi en presos.
H. K.: -En esos talleres como el de Eclipse, que también fue un taller propuesto por el documental con esta idea de juego, pero también de pulsión o de deseo, cómo capturarlo, cómo encontrar una dinámica que tenga esa naturalidad. La idea de juego sí estaba clara en el trabajo y, a partir del taller de fotografía, se ve a través de unos garabatos, que es el afiche de la película que hace un usuario y también en el final que son unas cianotipias: se ven los objetos. Una de las consignas que planteamos en el taller era tratar de imprimir los objetos que cada usuario o usuaria decidía fotografiar. Eso es lo que se ve en los títulos finales. Y se ven cosas muy elementales y simples, pero que era lo que ellos querían fotografiar: un juego de llaves, un candado, una medalla.
-Otro aspecto muy valioso del documental es que ustedes funcionan a modo casi imperceptible y eso facilita que los espectadores se encuentren con las cuestiones cotidianas de la convivencia que se da en la institución. ¿Eso estaba pensado de antemano?
A. F. M.: -Sí, en principio fue nuestra forma de ubicarnos en ese contexto. No sé si llamarla invisible pero, por lo pronto, no invasiva, tratar de integrar la cámara, el sonido y nuestra presencia en situaciones que se daban cotidianamente y que se fueron paulatinamente aceptando como una realidad. Durante esos cinco años, capaz que una vez por semana íbamos a aparecer por ahí y nos íbamos a meter en las situaciones que estaban viviendo cotidianamente y eso llegó a ser como una normalidad. No sé si formábamos parte de la dinámica o parte del MDR incluso: un poco fundirnos con ese trabajo y ser una parte más de ese trabajo que se hacía de desmanicomialización, que también formaba parte la filmación de la película y que generaba comentarios como "vamos a tener una película", y "sacame una foto" y ese tipo de cosas.
-¿Creen que es valiosa la Ley de Salud Mental o encuentran fisuras en cuanto al proceso de desmanicomialización en las instituciones que no llega a concretarse? Y, en ese sentido, ¿el Melchor Romero es o no una excepción?
A. F. M.: -Es una pregunta difícil de responder porque la ley no la conocemos en todos sus detalles y tampoco por ahí tenemos la capacidad de análisis. Lo que nosotros vemos y lo que referimos es una experiencia en concreto donde eso se aplica y creo que, por lo que escuchamos decir a la gente del MDR, es como que ellos lo van moldeando de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a cómo ven la cosa. No sé si la ley marca cosas tan específicas que tienen que ser hechas de tal manera. Me parece que es un proceso muy creativo de parte de ellos. Una cosa que podemos contar, por ejemplo, es que la directora ejecutiva del hospital, Belén Maruelli, es una integrante del MDR, así como la nueva directora asociada de salud mental del hospital, Camila Azzerboni -que al principio de la película lee la carta de una mujer-, y están haciendo un trabajo de años de integración que está siendo reconocido, en cuanto que ellos se están haciendo cargo de implementar esa ley de la forma que me parece que la ven mejor. Pero no podría hacer una evaluación sobre qué cosas de la ley fallan, funcionan o no funcionan.
H. K.: -En la película un poco se cuenta, pero los datos del proceso histórico en que hicimos el documental, en esos cinco casi seis años con reuniones, se van mostrando las externaciones, las distintas estadísticas están ahí y son realmente asombrosas en relación al proceso histórico. Por eso me parece que habrá que ver en el tiempo cómo se desarrolla, pero sí es verdad lo que dice Ale de que eso que propone la ley, en sentido general, ellos lo volvieron particular a partir de las necesidades del cotidiano y de la experiencia que van teniendo como grupo.
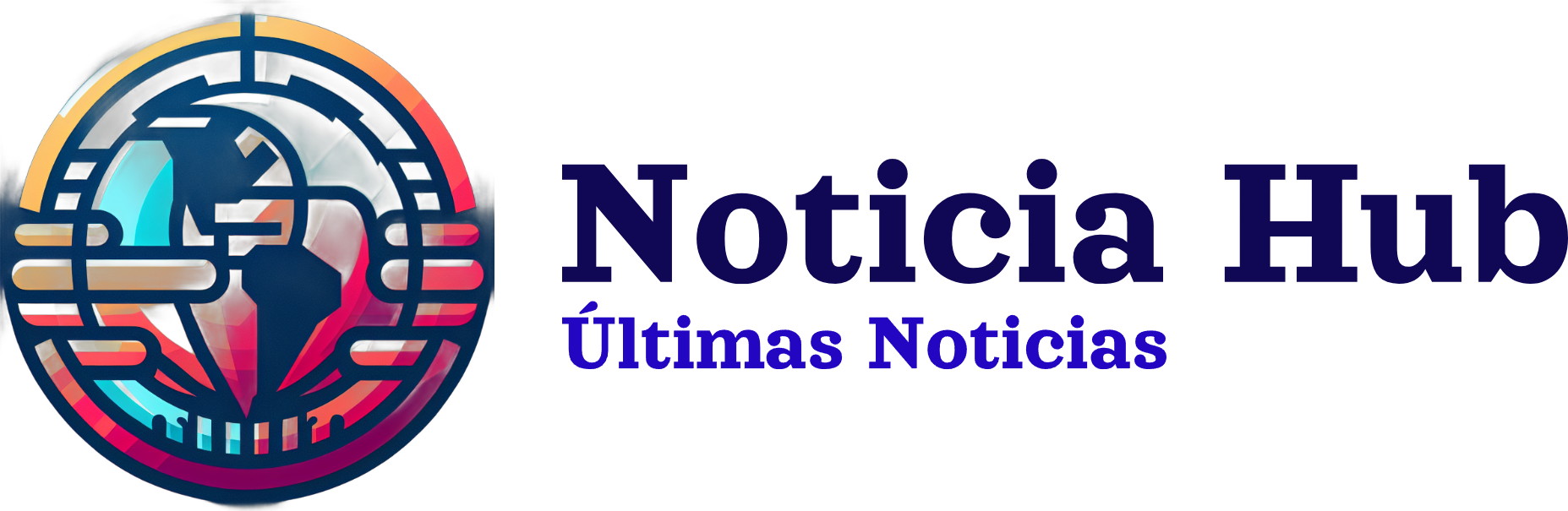
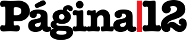 hace 1 day
15
hace 1 day
15








 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (AR) ·
Spanish (AR) ·